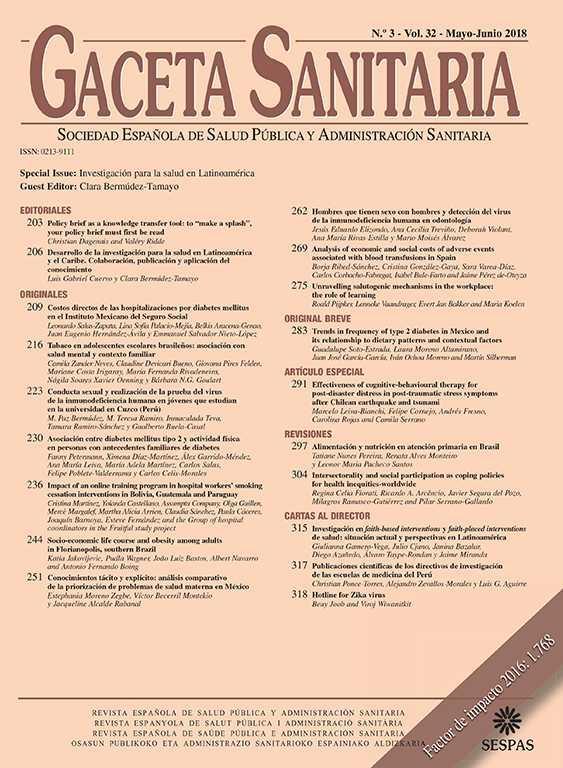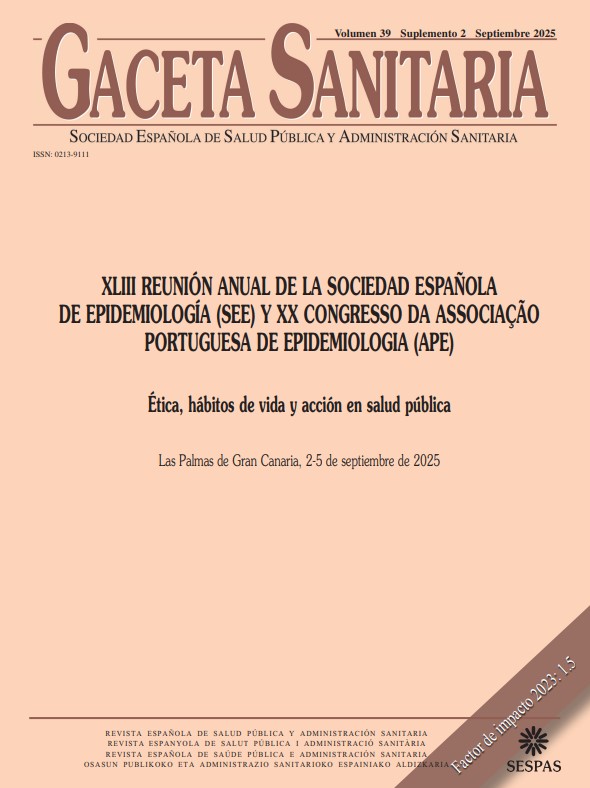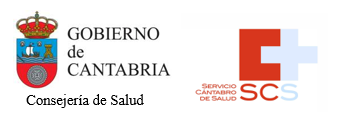968 - CALIDAD DE VIDA DESPUÉS DEL CÁNCER: EL PAPEL DE LOS HÁBITOS
Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Antecedentes/Objetivos: Tras haber pasado por una enfermedad grave, las personas supervivientes pueden desarrollar una mayor conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables. Este estudio busca identificar diferencias en la calidad de vida (CdV) declarada por supervivientes de cáncer en función de sus hábitos de vida.
Métodos: Se realizó una encuesta a personas supervivientes de cáncer (N = 3.009) que incluyó el cuestionario validado Quality of Life in Adult Cancer Survivors (QLACS) que mide la CdV en sus distintas dimensiones, y un bloque de preguntas sobre hábitos de vida. Se realizó un análisis descriptivo de la muestra y se compararon las puntuaciones medias de los dominios de la escala a través de análisis de varianza de un factor, profundizando en una de las dimensiones del QLACS, Distrés por la recurrencia (DPR), que mide el miedo y la preocupación a que se manifieste de nuevo la enfermedad.
Resultados: En una escala de 1 a 7, donde una mayor puntuación conlleva una peor CdV declarada, se observa una puntuación media del total del QLACS de 3,31 (IC95%: 3,27-3,35) y una desviación estándar (DE) de 1,09 y una media de 4,33 (IC95%: 4,27-4,40) y una DE igual a 1,70 en la dimensión DPR. Sin embargo, existen diferencias significativas en las puntuaciones medias del QLACS y de esta dimensión concreta en función de los hábitos de vida de la persona entrevistada. Así, las personas supervivientes entrevistadas que declaran hacer ejercicio físico con más frecuencia presentan unas puntuaciones medias más bajas que las personas que declaran no hacerlo o hacerlo con poca frecuencia (QLACS total: F = 51,77, p < 0,001; DPR: F = 4,37, p = 0,004). De la misma manera, se aprecia una media del QLACS total más alta en personas supervivientes fumadoras (F = 21,25, p < 0,001). No obstante, en lo que respecta al alcohol, se observa cómo las personas supervivientes que declaran mayor frecuencia y mayor riesgo de consumo presentan una CdV más favorable en comparación a los no-consumidores (QLACS total: F = 34,04, p < 0,001; DPR: F = 12,17, p < 0,001).
Conclusiones/Recomendaciones: La encuesta arroja resultados en una misma línea para el ejercicio físico – a mayor ejercicio físico, mayor CdV declarada, así como menor DPR – y para el consumo de tabaco – a mayor consumo, menor CdV. Sin embargo, para el consumo de alcohol, los resultados sugieren que la CdV es mayor en aquellos supervivientes que hacen un mayor consumo. El menor distrés en bebedores habituales podría asociarse, o bien al consumo de alcohol como un mecanismo para aliviar la carga física y emocional derivada de la enfermedad, o también a la interiorización de su consumo como una práctica social. Esto sugiere la importancia de intervenciones que ayuden a los supervivientes de cáncer a gestionar su salud emocional sin recurrir al alcohol.